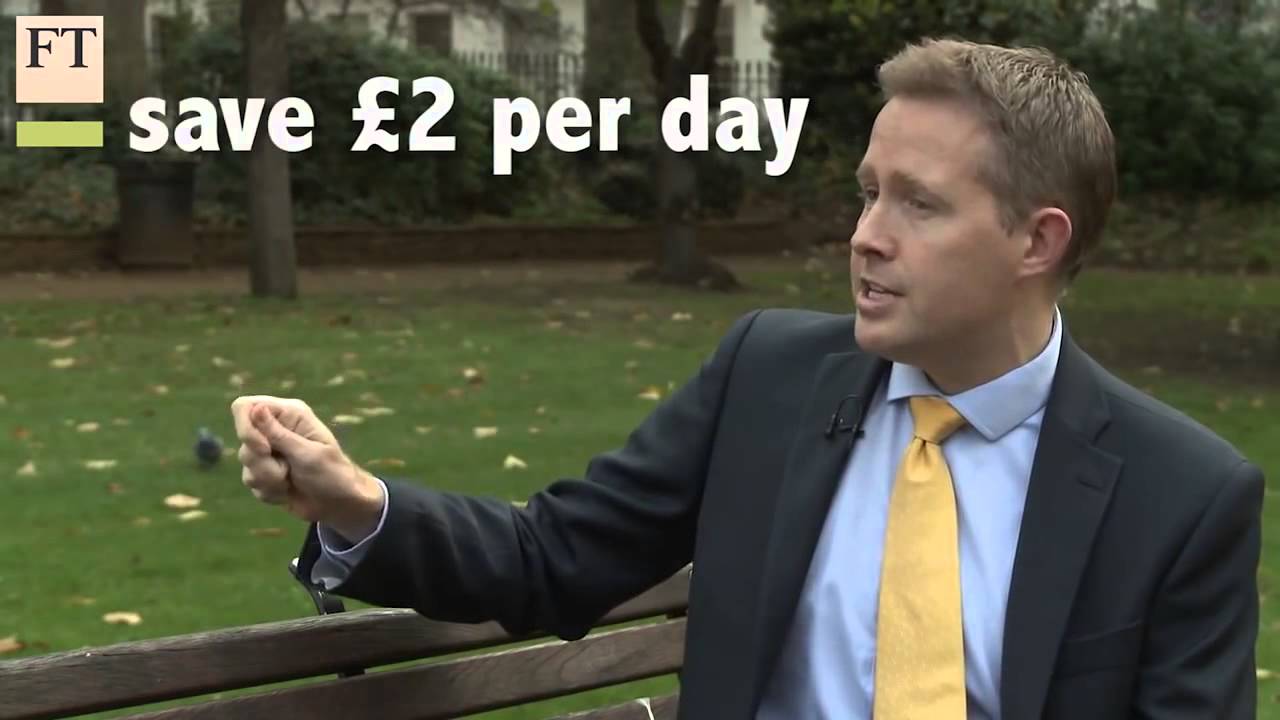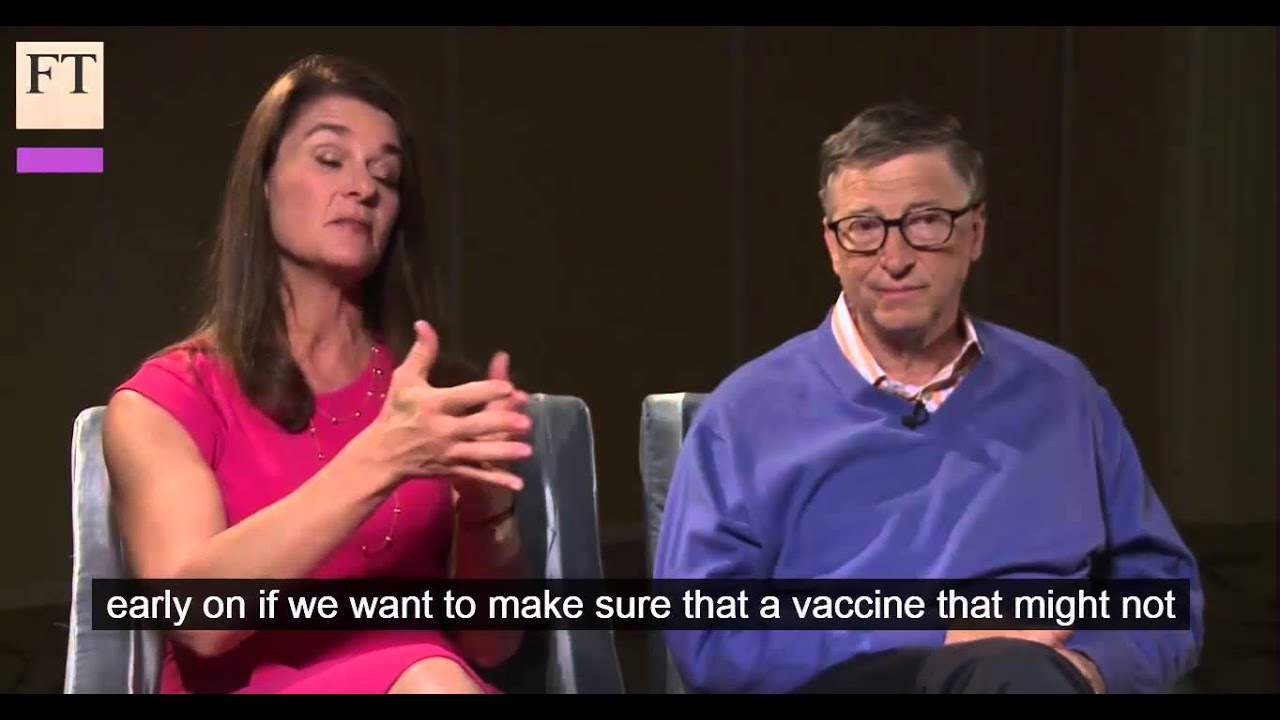Jaime de Althaus, director de la Hora N, es el primer periodista peruano que ha sido invitado al Foro Económico Mundial de Davos en calidad de líder de medios, un foro que reúne a la élite mundial vinculada a las decisiones políticas y económicas. En la siguiente entrevista nos cuenta su experiencia, cuáles fueron los principales temas de discusión y también hace un balance de la participación del Perú.
El desempleo y la recuperación económica mundial fueron los temas dominantes en Davos. ¿Cuál es la percepción sobre la recuperación de Estados Unidos y Europa?
En Davos, en general, hubo una sensación un poco más optimista – según me contaron -, respecto a lo que había sido el Davos anterior. El consenso era que los principales presagios negativos que habían no se han cumplido, ninguno de ellos. Por ejemplo, para Europa no se salió Grecia de la Comunidad Europea, no se rompió el Euro, no se cayó en una recesión profunda, aunque de hecho hay una recesión; hay ahora una sensación de alivio generada por la intervención del Banco Central Europeo (BCE), que ha inyectado liquidez, ha bajado las tasas de interés, ha comprado bonos. Esto ha calmado los mercados financieros e incluso están mejorando las bolsas de Europa, pero el problema es que – y esto ha sido señalado por varios, como Christine Lergar y Mario Draghi, presidente del BCE – esta sensación de alivio está creando complacencia, y al haber complacencia se pierde la voluntad de llevar adelante las reformas que hay que llevar adelante para generar condiciones para que haya crecimiento económico, porque todavía no hay crecimiento, hay alivio pero no hay crecimiento económico. Como bien dijo un ex presidente de un banco central, ahora presidente del UBS, que es un banco mundial, el Banco Central Europeo ha comprado tiempo para poder hacer las reformas, pero si las reformas no se hacen Europa puede recaer en el problema. Las reformas se refieren principalmente a la reforma laboral, la flexibilización del mercado laboral de Europa, para que la gente se anime nuevamente a invertir, para que sea posible fracasar, invertir y fracasar; mayor integración de los mercados energéticos y de servicios, disminución del tamaño del estado, de las regulaciones, las sobre regulaciones, en fin, del «estado de bienestar». Son reformas que están avanzando en algunos países, en España hay algunos avances. En Italia también – Mario Monti, el primer ministro italiano, causó una muy buena impresión en Davos – han avanzado en algunos temas, aunque no precisamente en la reforma laboral, por la oposición de los sindicatos del ex Partido Comunista, pero sí en la reducción de la edad de jubilación y en una serie de otras reformas que han introducido competencia y flexibilidad en otros mercados. Y así están avanzando todos, menos Francia. Y sin embargo la ministra de Economía francesa dice que sí se ha llegado a un acuerdo entre los empresarios y la federación de trabajadores francesa, para flexibilizar las condiciones del mercado laboral, es decir que no ha salido por ley sino por un acuerdo, y la verdad que habría que verificar si es cierto. Entonces esa es la sensación: Ya pasó lo peor, hay un alivio, pero ese alivio ha comprado tiempo para hacer las reformas y hay que hacer y profundizar las reformas. Christine Lagarde lo dijo: No hay que relajarse, hay que mantener la presión, llevar adelante las reformas. Esto es fundamental.
Respecto de Estados Unidos, hay toda una discusión. Se dijo que en realidad en Estados Unidos se ha venido reduciendo el déficit un punto por año, pero que el problema es que no hay una política, un plan, para reducir el tamaño del estado. La verdadera discusión en los Estados Unidos es acerca del tamaño del estado grande, y que en este momento hay cuatro dólares invertidos en mejorar los programas sociales en favor de los adultos mayores y solamente uno para los jóvenes. El problema es que la población envejece y entonces tu necesitas concentrar recursos en los jóvenes para poder sostener a esa población mayor. Este problema estructural no está resuelto, no hay un acuerdo todavía entre los demócratas y los republicanos para resolverlo. Es una incógnita, pero de todos modos hay una recuperación en Estados Unidos, en el mercado de la vivienda, los mercados se están recuperando. El otro tema ha sido la China. La discusión de este tema la planteó Nouriel Roubini, quien dijo que la recuperación que había en el último trimestre en la economía china podría no ser sostenible porque podría haber lo que llamó un «hard landing» (aterrizaje duro) de la economía china porque tienen que cambiar el eje de la economía hacia el consumo interno, de las exportaciones hacia el consumo interno, y esto tienen que hacerlo más o menos rápido si es que quieren mantener la tasa de crecimiento o volver a acelerarla. Y como la nueva dirigencia china es gradualista, muy prudente, no lo va a hacer a la velocidad necesaria y entonces esto va a producir una caída, un aterrizaje fuerte. En cambio Mabubani dijo que la experiencia, la historia, nos decían en los últimos 20 ó 30 años que las dirigencias asiáticas, y la China en particular, siempre resuelven los problemas. Dijo: «en este momento están tomando nota de su argumento, señor Roubini. Estoy seguro que lo han incorporado en el set de soluciones que van a proveer y van a resolver el tema de la velocidad necesaria para cambiar el eje de la economía. Entonces él (Mabubani) piensa que la China iba a seguir manteniendo esta tasa de crecimiento. Cuando había pesimismo acerca de la capacidad de recuperación de la economía en Occidente, en Europa y Estados Unidos, Mabubani dijo: «por último, la población que vive en Occidente es el 12% de la población mundial, casi todo el resto vive en países que están emergiendo», entonces él se mostró muy optimista respecto al futuro de la economía mundial. Roubini veía problemas en Europa, decía que no iban a hacer las reformas; veía problemas en la China, veía problemas en Estados Unidos, pero Mabubani decía que hay una potencia emergente, muy fuerte, en los países del Asia, de América Latina, etc., y que él veía un futuro cada vez mejor.
¿Qué recomendaciones se pueden extraer para los países emergentes?
Bueno, los países emergentes son, de alguna manera, los que están señalando las líneas, son el faro que hay que seguir. El tema fue la educación, básicamente, porque se habló mucho de que el cambio tecnológico está, por un lado, generando desigualdad, sobre todo en Estados Unidos, porque aquellos trabajadores que logran incorporarse a los sectores relacionados con la alta tecnología – tecnología de las informaciones, biotecnología, y todo lo que es alta tecnología – están ganando mucho más. También en los servicios financieros, los bancos., etc. En cambio, aquellos trabajadores que están vinculados a ocupaciones más bien de tipo tradicional no han incrementado sus ingresos en los últimos 30 años. Entonces se genera una desigualdad por razones de avance tecnológico, y hay la percepción de que hay una serie de ocupaciones de ese tipo en las que no hay suficiente gente. Entonces hay desempleo en las ramas tradicionales y falta empleo en las de nueva tecnología. Singapur, por ejemplo, un país que no tiene recursos naturales. Su primer ministro explicó que el secreto de Singapur es una actualización permanente del sistema educativo, hay una conversación permanente entre el gobierno y el sector privado para ver qué necesidades tienen. Dijo que en una economía donde hay recursos naturales una inversión se queda un montón de tiempo, porque tiene que explotar el recurso; en cambio en un país que solamente vende servicios, como Singapur, una empresa viene y, al cabo de cinco años, si ve que en otro país hay mejores condiciones – esa empresa además no ha instalado grandes activos – se traslada. Nosotros, entonces – dijo el primer ministro -, tenemos que estar permanentemente actualizando los niveles de competitividad. Y efectivamente, Singapur está en el primer lugar en competitividad en el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), que es el que organiza la reunión de Davos, y eso lo logran en permanente conversación con las empresas del sector privado, las empresas de servicios, en fin – porque la de Singapur es una economía de servicios-, para ver qué es lo que necesitan exactamente, cuales son los problemas que tienen, para resolver los cuellos de botella, para proveer el tipo de calificaciones de fuerza laboral que necesitan. Están en contacto con las universidades, con los institutos tecnológicos, es una actualización permanente y una inversión grande en investigación y desarrollo. Corea, por ejemplo, invierte 3.5% de su PBI en investigación y desarrollo. En el Perú esa inversión es 0.17. La gran lección es: Tienes que invertir en educación, no vas a poder participar en el mundo del futuro si tu población no sabe ni siquiera leer ni escribir. En última instancia, mucha educación, investigación y desarrollo tecnológico, conversación con el sector privado, permanente, en alianza, no para crear protecciones ni subsidios sino para identificar los cuellos de botella que están deteniendo el mejoramiento de la competitividad.
¿Cómo observa en general el crecimiento económico del Perú?
El Perú es visto – escuché varias veces la frase- como «the rising star» o «la estrella que surge». Es visto como el nuevo fenómeno del crecimiento mundial: Ya tiene 20 años de crecimiento acelerado. Entonces es visto con mucho interés, con mucha admiración. En general, recién empiezan a conocer al Perú porque el Perú no ha participado prácticamente en Davos, salvo el año pasado que me parece fue el presidente Humala. El presidente Toledo también había estado en una ocasión durante su mandato, pero al parecer no le «sacó el jugo» al tema. Entre los empresarios, por ejemplo, solo ha estado yendo, en los últimos 12 años, Carlos Rodríguez Pastor, del grupo Interbank. Este año estaban Rodríguez Pastor, Roque Benavides, y había además tres ministros. Nunca habían ido tres ministros. También estaba la funcionaria Angélica Matsuda, directora del Consejo Nacional de Competitividad, y estaba «el suscrito» digamos. Y hubo un almuerzo del Perú, el Perú brindó un almuerzo el primer día, en el hall grande del local del foro. Fue extraordinario, había un conjunto que cantaba música criolla, pero mezclada también con música internacional, vídeos sobre el Perú, mesas donde uno se servía cebiche, ají de gallina. Yo le preguntaba a la gente que estaba allí – porque todavía no me había servido – ¿está comida, qué cosa es? No sé – me decían -, pero está riquísima. Entonces el Perú empieza a ser cada vez más conocido, y empieza a venderse mejor. Hubo una reunión con inversionistas que manifestaron interés en sectores como minería, infraestructura, en fin. El asunto ahí es mantener una presencia cada vez más importante. Por ejemplo, el ministro de Economía de Chile, que estaba y participó en varios paneles, tiene una voz clara. Falta que el Perú tenga una presencia más clara en los paneles mismos, que sea un actor más destacado; es percibido pero todavía no tiene una actuación protagónica.