Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
A mediados de abril publicamos la segunda entrega de: El desarrollo no es una lotería, en el que Cheyre y Rojas muestran “aquellos aspectos que han sido clave para lograr un progreso que ha permitido que naciones periféricas que alguna vez fueron pobres y atrasadas se convirtiesen en notables ejemplos de bienestar y progreso”.
Su análisis incluye a Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán e Irlanda; y proponen diez enseñanzas.
Ya hemos reseñado los puntos 1 y 2. Esta semana veremos el punto 3 sobre Instituciones inclusivas y capital humano.
1. Libertad económica
2. Mercados abiertos y competitivos
3. Instituciones inclusivas y capital humano
4. Peligros del desarrollo hacia adentro y la industrialización de invernadero
5. Un mercado flexible de trabajo que fomenta la empleabilidad
6. Destrucción creativa, consensos y protección social
7. Certeza regulatoria, propiedad privada y estabilidad macroeconómica
8. Calidad del Estado
9. Populismo y excesos del Estado
10. Neutralidad en las políticas de desarrollo productivo
Reseñado de:
Un decálogo para que Chile [y Perú] vuelvan a progresar
Lecciones internacionales sobre el Estado y el desarrollo
Hernán Cheyre y Mauricio Rojas
Ediciones El Líbero – Chile
Cheyre es presidente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES), miembro del Consejo de Políticas Públicas del Instituto Libertad y Desarrollo.
Rojas fue militante del MIR, académico de la Universidad de Lund en Suecia y profesor de la Universidad del Desarrollo, miembro del Parlamento de Suecia del 2002 al 2008, reelegido el 2022.
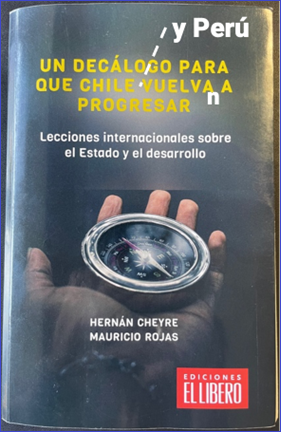
Cada uno de los países estudiados siguió su propio camino, acorde con sus circunstancias particulares y el entorno global en el cual le tocó desenvolverse, tal como Chile [y Perú] también deben hacerlo.
3. Instituciones inclusivas y capital humano
La fuerza creativa que surge de una economía de mercado abierta al mundo está condicionada por la calidad, solidez y continuidad de las instituciones que la fundamentan y regulan, pero también por la amplitud y el potencial productivo de la población involucrada en el proceso de desarrollo. Mientras más personas tengan la posibilidad tanto formal como real de hacer el mayor aporte posible al desarrollo, más dinámico será este y más igualitaria será la forma en que se distribuyan sus resultados. Y, de manera inversa, el dinamismo se reducirá y sus consecuencias distributivas serán altamente desiguales si una parte significativa de la población está excluida, formal o realmente, de la participación económica, o si su potencial productivo es muy bajo debido a las limitaciones de su capital humano.
Más allá de cualquier consideración ética o de justicia social, estos aspectos tienen una importancia decisiva respecto de lo que es la característica clave desde el punto de vista del desarrollo de un sistema basado en la libertad económica: su capacidad innovadora. Esta capacidad se encuentra, naturalmente, determinada por la cantidad de personas que disponen de las libertades, pero también de los saberes, habilidades y recursos que se requieren en un determinado momento para poder emprender, innovar y experimentar.
Conceptos como «instituciones inclusivas» e «igualdad de oportunidades» se refieren a este aspecto tan decisivo para el dinamismo de las economías de mercado y definen uno de los campos más importantes y legítimos de una intervención estatal tendiente a reforzar la capacidad creativa y transformadora de la libertad económica. En sociedades agrarias la distribución de la tierra fue un factor muy importante en este sentido, pero en sociedades modernas y mayoritariamente urbanizadas que buscan desarrollarse en una época en la que el conocimiento es el principal recurso productivo, es sin duda la educación la que ha pasado a ser el aspecto clave de esta igualación de las oportunidades que potencia no solo el crecimiento económico y lo hace más igualitario, sino que además impulsa la movilidad social y la formación de amplias clases medias.
La historia nórdica nos brinda ejemplos notables en ambos sentidos.
Primero, respecto de la conformación, promovida y facilitada por el Estado, de una estructura agraria centrada en el estrato de los campesinos medios, que fueron los grandes ganadores de la modernización de la agricultura que precedió y dinamizó el salto industrial de estos países, considerando el impacto que esto tuvo tanto sobre la formación de capital humano como sobre la ampliación del mercado doméstico.
Luego, pero de igual importancia, por la temprana apuesta mediante el accionar de las iglesias nacionales por la educación popular, complementada durante el siglo XIX por la instauración de la educación básica obligatoria y universal. El Estado también promovió la formación de institutos medios, especialmente de orientación tecnológica, y superiores.
Esta apuesta desde el Estado ha sido complementada durante las últimas décadas, especialmente en Suecia, por una amplia cooperación público-privada que asegura tanto la libertad de elección ciudadana como el pluralismo de los proyectos educacionales.
En los demás casos analizados, ambos aspectos también han estado presentes de una u otra forma, y de una manera aún más radical respecto de la cuestión agraria en los casos de Corea del Sur y Taiwán.
Sobre todo, en este último caso las eventuales consecuencias negativas del minifundismo implantado fueron paliadas por la promoción de un fuerte movimiento asociativo entre los campesinos que contó con un importante impulso y apoyo desde el Estado.
Los casos de Australia y Nueva Zelanda son menos prominentes en este sentido, sin que por ello hayan estado ausentes las intervenciones orientadas a fomentar una colonización similar a la que predominó en los Estados Unidos, es decir, basada en la masiva transformación de una parte significativa del flujo inmigrante en campesinos propietarios.
Por último, la experiencia de Irlanda muestra lo problemática que puede ser la distribución más pareja de la propiedad de la tierra cuando ella no va asociada a un proceso más amplio y dinámico de apertura y modernización económica y cultural. En este caso, el Estado y otras instituciones centrales, como la iglesia y los principales exponentes políticos del nacionalismo económico, actuaron como instancias que retardaron, en nombre de la tradición, la necesaria modernización agraria.
Respecto de la educación, el esfuerzo tanto del Estado como de la sociedad civil ha sido mayor. Especialmente destacables son los casos asiáticos e Irlanda, que se han puesto a la cabeza de las naciones más avanzadas del planeta en cuanto a sus logros educativos. El pluralismo y grados significativos de autonomía han caracterizado estos esfuerzos, lo que también se observa en los casos de Australia y Nueva Zelanda.
Tercera lección: Un alto nivel de capital humano y de inclusión de la población en la economía de mercado es clave para potenciar la capacidad productiva y de innovación de una sociedad. La tarea fundamental del Estado a este respecto es fomentar las condiciones que permitan el mayor desarrollo posible de los talentos y las capacidades del conjunto de la población, garantizando un amplio acceso a la educación y a la capacitación profesional. Esto no significa de manera alguna que el Estado deba ser el proveedor único y ni siquiera el principal de este tipo de servicios. El pluralismo de los proyectos educativos junto a la libertad de elección en esta materia es clave para poder desarrollar la diversidad de opciones y orientaciones propias de una sociedad alerta. Lampadia








